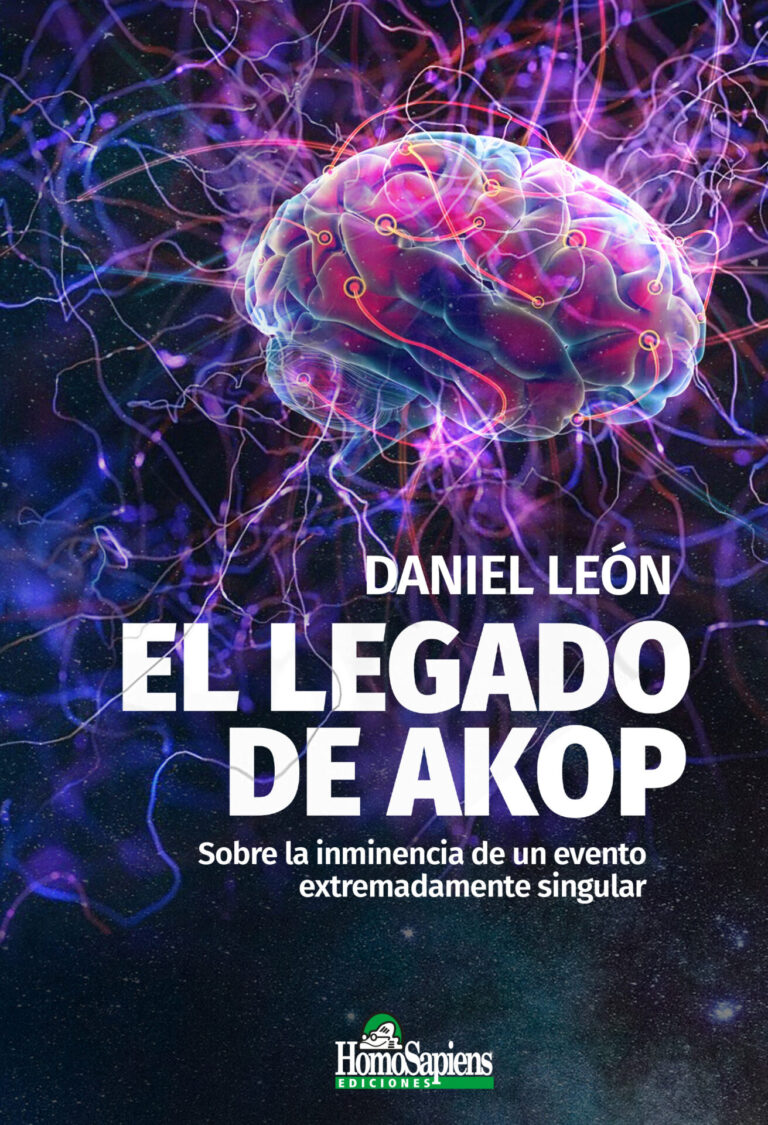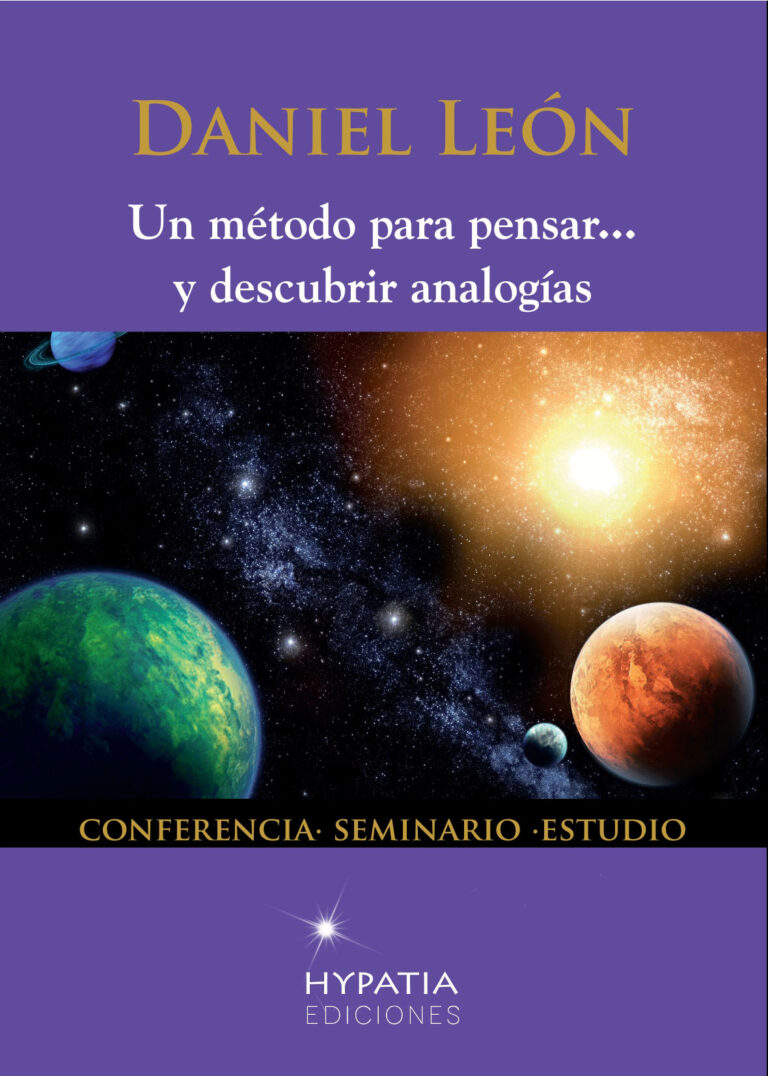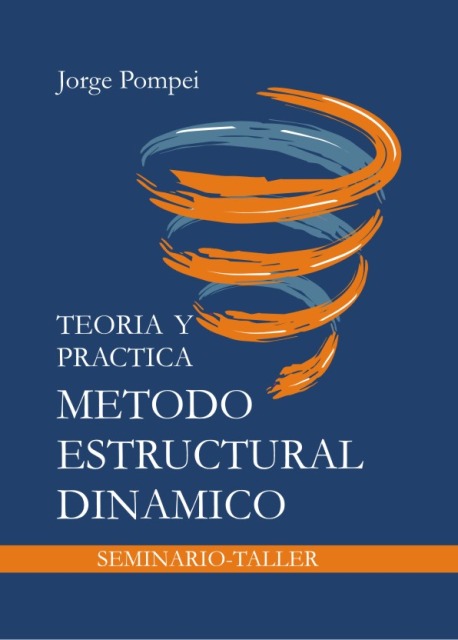«El motivo fundamental para realizar este trabajo es la enorme dificultad que experimento en mí misma y que reconozco en otros, para comprender procesos, no obstante los numerosos talleres y seminarios del método.
En realidad, el método sólo se utiliza ocasionalmente (lo cual era esperable) y la triple visión que plantea, se implementa rara vez, lo que tiene consecuencias más grandes. Más aún, aunque se enfatice en la dinámica de los estudios realizados, la realidad sigue siendo algo quieto, estático para la enorme mayoría de nosotros.»
Video: Seminario sobre la visión procesal dado en Octubre de 2019.
 DESCARGAR PDF:
DESCARGAR PDF:
Angélica Soler: LA VISION PROCESAL
La Visión Procesal
Angélica Soler
Parque Navas del Rey
Madrid, España, 30 de Julio 2019
INTRODUCCIÓN
El motivo fundamental para realizar este trabajo es la enorme dificultad que experimento en mí misma y que reconozco en otros, para comprender procesos, no obstante los numerosos talleres y
seminarios del método. En realidad, el método sólo se utiliza ocasionalmente (lo cual era esperable) y la triple visión que plantea, se implementa rara vez, lo que tiene consecuencias más grandes. Más aún, aunque se enfatice en la dinámica de los estudios realizados, la realidad sigue siendo algo quieto, estático para la enorme mayoría de nosotros.
Veamos este tema con una mínima profundidad: La visión de proceso NO consiste en sacar “fotografías” de los cambios en el tiempo de un objeto dado y comparar sus características o sus relaciones entre los diferentes momentos de su historia. Eso puede ser una reflexión útil, pero si no avanza más allá, no es visión de proceso. Esta última es una experiencia, un registro de la transformación del objeto a través del tiempo, donde se advierten cambios y se evidencian futuros posibles.
Un posible ejemplo de lo anterior se produce al estudiar la propia biografía. Es posible ver las fotos de las diferentes etapas, puede uno reconocer diferencias entre intereses, valores, objetivos y
ensueños de cada una. Puede uno verificar si contradicciones anteriores se integraron o no. Pero no por ello, registrar, vivenciar, advertir las transformaciones que se operaron en uno como una
estructura en movimiento. Esta experiencia es la que permite valorar si se avanza hacia la libertad (o no).1
La visión estática de los momentos puede contener muchos detalles de gran utilidad, se pueden sacar conclusiones, pero no habilita para ver futuribles. Por ejemplo, cuando se tiene contacto con
niños, puede ser habitual proyectar hacia el futuro actitudes o comportamientos de los mismos. De esta forma, si el niño tiene una pataleta, sería “lógico” suponer que de grande será caprichoso,
impulsivo o manipulador. Sin embargo, teniendo en cuenta su edad y su entorno, también es posible ver esa etapa como una exploración de comportamientos que no dan resultado y que abandonará llegado el momento. No estoy diciendo que la proyección deba ser descartada, sino que, si se proyecta una conducta también deberían proyectarse muchas otras, incluyendo las
respuestas transformadoras que pueda dar ese ser humano y solo entonces se podría tener un futurible quizás probable.
No sería justo preguntarse por las dificultades en el desarrollo de la visión procesal, sin advertir el medio cultural en que estamos inmersos en Occidente. Somos herederos de una cultura que
realizó un saldo de gigante hace 2.300 años. Dicho salto (si es válido sintetizar brevemente una gran estructura filosófica), consistió en aislar, abstraer del constante transcurrir de los eventos,
ciertos conceptos fundamentales, por ejemplo, la noción del Ser2 como máxima abstracción del pensar y por consiguiente la del No-Ser. Al desarrollar esas abstracciones en principios y pautas de lógica fue posible implementar una visión binaria que nos ha permitido tener ordenadores y viajar por nuestro sistema solar. Debemos reconocer y agradecer a los griegos por su enorme legado, ya que pervive hoy en día en nuestra forma de ver la realidad. Si bien en su largo proceso, esta cultura fue enriquecida con muchos otros métodos (por ejemplo, el dialéctico, el científico, el de probabilidad y estadística, etc.) su pauta inicial de abstracción de conceptos (estática), binaria y volcada hacia el mundo, sigue en plena vigencia.
Asimismo, Aristóteles al definir la causa-efecto generó el pensamiento causal, donde un fenómeno genera otro y el tiempo se toma linealmente3. Este interés por averiguar de dónde viene un fenómeno dado fue de enorme importancia en su momento, posibilitó el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero hoy día, en el siglo XXI, cuando intentamos avanzar con formas más dinámicas del pensamiento, nos encontramos que la visión causalista restringe la visión de proceso. En otras palabras, nos dificulta poder ver grandes acumulaciones, tendencias, direcciones y por lo tanto el posible futuro.
En este breve vistazo a los condicionamientos mentales del medio en que vivimos, también necesitamos advertir otro elemento clave del momento actual (además de tener en cuenta los orígenes de nuestra cultura): necesitamos advertir el proceso de fragmentación del conocimiento en que estamos inmersos.4
Nuestra educación se caracteriza por el estudio compartimentado, fragmentado, no solo de materias sino de elementos fundamentales dentro de cada materia. Existen, desde luego, valerosos pedagogos que intentan relacionar los temas de enseñanza, pero en una gran mayoría de centros educativos, la fragmentación avanza.
A nivel laboral, aunque se proclame la necesidad del trabajo en equipo y definan equipos multidisciplinarios para encarar proyectos, la realidad es que resulta extremadamente difícil tal trabajo. En numerosas ocasiones, se impone la visión del que tenga más prestigio, o bien, se presenta un supuesto resultado que solo incluye la sumatoria de las diferentes visiones.
Obviamente también avanza la fragmentación personal, la falta de relaciones de cada individuo con su medio y por lo tanto, la soledad. Pero estas características no están incluidas en nuestro punto de vista, relativo a los condicionamientos mentales (aunque sería muy interesante estudiar el grado actual de fragmentación en todos los aspectos de nuestro entorno)
De manera que nos encontramos en un proceso de fragmentación ya descrito por Silo en su Segunda Carta a mis Amigos, en el punto 2: “El individualismo, la fragmentación social y la concentración de poder en las minorías”.
Pero la fragmentación no solo afecta áreas específicas de la vida, también influye en nuestra concepción del tiempo. A principios del siglo XX era “normal” emprender proyectos por mucho
tiempo. De esta forma las personas se casaban “para siempre”, las empresas contrataban por largo tiempo a sus empleados y en general, las estrategias a largo plazo eran valoradas. Es cierto
que esa forma de vida daba seguridad y referencia, pero también se erigió como una cárcel al pensamiento, a las posibilidades de desarrollo y las necesidades de conjuntos sometidos por esa
forma de ver las cosas.
Ese no es el caso hoy día debido al cambio tecnológico, la concentración de poder en las minorías y el proceso general de fragmentación. Las relaciones familiares, de pareja y de amistades suelen
transformarse. Gran cantidad de empresas pueden ser vendidas en cualquier momento; las políticas económicas pueden cambiar de un día para otro y en consecuencia, la inestabilidad es el
sustrato de la vida cotidiana.
Mas aún, el pensamiento a largo plazo es degradado, en aras de un “aquí y ahora” que puede resultar eficaz coyunturalmente, pero deja a grandes conjuntos sin referencia, sin tener la menor
idea de hacia dónde encaminar su vida y desde luego, nuevamente sometidos por una forma de ver las cosas.
Por lo tanto, si las imágenes a largo plazo resultan “sospechosas”, si el “tiempo mental” está cargado de inmediatez, no podemos considerar a la falta de visión de procesos como una dificultad
personal o grupal, sino la consecuencia de la fragmentación del pensamiento actual.
¿QUÉ ES LA VISION PROCESAL?
Desde mi punto de vista quizás se podría definir la visión procesal como la capacidad de advertir la transformación de un objeto dado en el tiempo. Es, por lo tanto, una experiencia, que necesita de ciertos datos para manifestarse. Esta experiencia tiene una particular intención, ya que no es cualquier cambio o transformación la que se advierte, sino aquella relativa al interés de quien
observa.
Por lo tanto, uno puede preguntarse por los detalles, por los componentes de esa visión procesal. Lo que primero salta a la vista es que se cuenta con datos. Sería impensable comprender la
dirección histórica de una cultura si solo se tienen datos de su estilo constructivo (si edificaban pirámides o catedrales, por ejemplo). De manera que es necesario tener datos relativos al proceso que nos interesa.
Es importante advertir que esos datos necesitan relacionarse unos con otros, no puede ser una simple lista de características, es necesario estudiar sus compensaciones, sus carencias, sus necesidades. De esa forma puede comprenderse qué función cumplieron en un momento. No basta por ejemplo detallar que, en una sociedad del neolítico, los hombres eran mercaderes, ausentes la mayor parte del tiempo, mientras que las sacerdotisas se ocupaban de las finanzas. ¿cómo era ese delicado equilibrio?, ¿en qué consistían las finanzas? ¿acaso en la custodia y distribución de los granos?
Al comprender los datos como un tejido que se hace más tupido, o quizás flexible, o quizás laxo, se advierte otro componente importante: La velocidad interna de ese objeto de estudio. En un
momento dado, los datos llevan cierta velocidad. Pueden acelerarse o enlentecerse. Aunque visto externamente el objeto pareciera casi detenido (como sucede al final de cada gran ciclo), en su interior podemos ver una enorme movilidad, que prepara el inicio de una nueva etapa. Por ejemplo, la etapa final del Imperio Romano se caracterizó por mantener una estructura aparentemente monolítica, mientras el ejército se renovaba constantemente, los emperadores cambiaban y las sectas religiosas pululaban con muchísimos adeptos. Si buscamos un ejemplo a nivel personal, podemos ver que hay momentos en que los aspectos personales (familia, pareja, trabajo) se mantienen en un “como si” perdiendo la motivación o anhelo que tuvieron anteriormente, mientras se van desarrollando otras actividades (aparentemente secundarias) en simultáneo con mucha pasión. Esa enorme velocidad interna anuncia el germen de nuevas etapas.
Habiendo comprendido la velocidad interna del objeto de estudio, es posible advertir su tendencia, es decir, hacia dónde va. Dicho con otras palabras: cuál es su orientación. Estamos hablando de advertir tendencias gracias al cotejo de datos, a la velocidad que adquieren los mismos y todo eso dentro de un objeto que estudiamos bajo un particular punto de vista. De manera que no es lícito (lógicamente) dar respuestas cliché, generalizadoras que no corresponden a nuestro punto de vista. Por ejemplo, si me pregunto por el futuro profesional de un adolescente, no basta con
responder mecánicamente que sus hormonas lo llevan en dirección al desarrollo sexual. ¡Por supuesto que sus hormonas lo llevan en esa dirección! Pero no corresponde a nuestro punto de vista.
Será necesario investigar sus estudios, sus actividades extracurriculares sus amistades y quizás podamos advertir que ese adolescente es solitario y se preocupa por sus mascotas; a las que investiga en profundidad y a las que cuida notablemente bien; al punto que descuida tareas escolares para atenderlas. Eso nos puede dar una mejor idea de su tendencia.
La tendencia podrá manifestarse (o no) como dirección, en la medida en que exista un mínimo de oportunidad dentro de su entorno. Bien puede darse el caso en que no existan oportunidades y el objeto de estudio tenga que postergar la dirección que lleva por un cierto tiempo. Pero también, se puede advertir que, existiendo una pequeñísima oportunidad, esta bastará para que el objeto de estudio pueda pasar a otra etapa.
Ahora bien, no solo podrá frenarse el desarrollo evolutivo por falta de oportunidades externas, sino también por simple fragmentación de la tendencia. Hay procesos complejos, donde tendencias que surgen con fuerza en un momento dado, comienzan a fragmentarse impidiendo la consolidación de una dirección clara. Cuanto mayor fragmentación, mayor posibilidad de detenimiento del momento ya que se comienza a regresar a etapas anteriores.
Por el contrario, a medida que avanza la complementación, mayores posibilidades de evolucionar hacia nuevas etapas.
Pero la dirección está movida por la intención del objeto de estudio. De manera que no solo podrá manifestarse según las oportunidades de su medio sino también movida por la intención que
tenga, ya sea esta débil o fuerte.
De manera que los procesos no obedecen necesariamente al determinismo de la tendencia y su consecuente dirección, pueden, por el contrario, producir llamativos desvíos debido a la intención
que tengan sus componentes. Desde luego, hay poesía en esta indeterminación.
Si solo viéramos determinismos en un proceso dado, no podríamos advertir desvíos o alternativas, sino que estaríamos regresando a una visión estática de la realidad. Es precisamente, ese atisbo
de posibilidades, que podemos prever un futurible (nunca un futuro estático) que abre la puerta a lo no-previsible y por lo tanto deja abierto el futuro.5
Resumiendo, la respuesta a la pregunta ¿Qué es la visión procesal? Podríamos decir que la visión procesal, básicamente es una EXPERIENCIA compuesta por datos, el cotejo de los mismos, la comprensión de la velocidad interna que tienen esos datos; la definición de la tendencia que lleva ese proceso, la dirección a la que apuntan y finalmente la intención que lleva el objeto de estudio. Se trata de una experiencia cognitiva, donde todo lo anterior se traduce en una comprensión, en un registro al caer en cuenta hacia dónde apunta un objeto dado y por supuesto, esta visión permite prever futuribles.
¿EN QUÉ MEDIO SE DESARROLLA LA VISIÓN PROCESAL?
Esta visión procesal es concomitante con muchas características y conductas que el ser humano necesita desarrollar para lograr una vida coherente tanto a nivel personal como social. Es decir, la
visión de proceso va acompañada del buen conocimiento, del desarrollo atencional, de una moral interna, de la no-violencia, del amor, la compasión y muchas otras características de aquello que
llamamos “La Nación Humana Universal”.
Profundizando un poco más vemos que hay relaciones que sirven de sustrato, como la visión de detalle, o la visión relacionante. Son formas de ver la realidad más simples, pero valiosas, que
pueden impulsar el crecimiento de la visión de proceso. Pero, si en lugar de impulsarla, la debilitan para regresar a formas anteriores, pueden convertirse en obstáculos.
Hay otro tipo de relaciones como la concomitancia con emociones donde “el dar” sea el primario, que fortalecen la visión procesal. Tal es el caso del amor y la compasión, que generan actitudes de
ayuda y de fe en el otro. Veamos algún ejemplo: En el caso de la compasión, uno experimenta un emplazamiento de igualdad con el otro, lo ve necesitado, pero no le ve como “inferior” (ese sería el
caso de la lástima, que no es compasión), uno siente respeto por el otro, intenta dar lo mejor sin saber si esa ayuda será necesaria o no. Hay una actitud de dar desinteresado y se ve al otro con
múltiples posibilidades. Hay una visión abierta del otro, opuesta al encasillamiento. Es precisamente en ese mirar al otro con posibilidades el elemento que ayuda a que la visión procesal
pueda manifestarse.
Esta visión no solo concomita con emociones sino también con acciones coherentes en el mundo, como por ejemplo, la conducta noviolenta y la implementación de una moral interna.
Si dichas relaciones se fortalecen, también aumentará el desarrollo atencional, la lucidez y el buen conocimiento.
ALGUNOS ANTECEDENTES DE VISIÓN PROCESAL EN OTRAS CULTURAS
Intentemos ver algunos atisbos de visión procesal a lo largo de la historia. Solo he podido rastrear una lógica dinámica en India y, en vista de la escasez de datos relativos a lógicas dinámicas en
otras culturas, he decidido ampliar el concepto a algunos antecedentes mitológicos y filosóficos que expresaron dinamismo.
Como ejemplos mitológico, hay que mencionar a Ishtar, la diosa babilónicas, que cambia de nombre a Inanna en Sumeria o como Astarté en Canaán y Fenicia. Esta diosa madre es también diosa del amor, la belleza, la vida y la fertilidad, pero también de la guerra. Su culto comienza aproximadamente en el 2.000 a.c., tuvo apogeo alrededor del 1.770 a.c. y declina definitivamente en el 600 a.c.
Se trata de una divinidad de la energía, y por lo tanto, de la vitalidad y el sexo. La visión del sexo sagrado se remonta a las divinidades agrícolas y su visión de la transformación de la naturaleza.
Desde luego, como ejemplo de lógica dinámica, tenemos la lógica dentro de la filosofía Nyaya6, que aparece en India, en la antigüedad (algunas fuentes lo sitúan 1.300 años a.c. y otras en el siglo
II d.c.). Como lo explica Silo en su segunda charla de Corfú en Septiembre de 1975: “Algunas líneas hindúes, por ejemplo, organizaron su pensar no de ese modo, sino según un sistema llamado Nyaya. La lógica Nyaya, no se mueve por silogismos, se mueve por sucesiones de conceptos, unos conceptos van explicando a otros conceptos, de tal manera que dicen, por ejemplo: en la colina hay humo porque hay fuego, hay fuego porque hay calor, hay calor porque hay movimiento… ¿observan ese tipo de razonar en secuencias? Diferente a decir el silogismo clásico: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. ¿Se fijan como relacionan, comparan y sacan conclusiones? ¿Cómo van deduciendo? Diferente a la sucesión explicativa de un concepto por otro. ¿Se fijan que ya ahí está esa forma casi cuadrada del pensamiento occidental? ¿Con esas premisas que se comparan, esa raya que se tira y la conclusión que sale?”
Además, en esta cultura se desarrolló una psicología espiritualista donde el alma pequeña (djivatma), era idéntica en el fondo y en realidad con el alma divina y universal, principio cósmico de todas las cosas.
Otro antecedente es el culto Dionisíaco. Si bien no incluye una estructura filosófica o una lógica, al observar este culto desde el punto de vista de la transformación vemos que favorece una visión
dinámica de la realidad. Este culto comenzó en el siglo VI a.c. en Grecia y posteriormente en Roma (como Baco) entre los siglos II y III a.c.
Según la mitología griega, Dionisios nace del muslo de Zeus, es dios del vino y la vitalidad. Tanto su culto, como los elementos que le caracterizan suelen incorporar opuestos. Por ejemplo, la vid y
su contrapartida venenosa, la hiedra; asimismo, su séquito de ménades, mujeres muy terrenales, pero de origen divino. Es el inspirador de la locura y también del éxtasis y al parecer existe
relación entre Dioniso con el «culto de las almas» y su capacidad para presidir la comunicación entre los vivos y los muertos.
Este dios patrón de la agricultura y del vino presenta numerosas transformaciones en sus aventuras, plagadas de disfraces, personajes que cambian y se convierten en sus opuestos. Por ejemplo, cuando el rey de Tebas lo envía a prisión, las cadenas que sujetaban a Dionisios se cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron para el dios. El rey, en lugar de perseguirlo, curioso de las orgías dionisíacas, participa de una de ellas y termina asesinado por fanáticas del rito.
Debemos mencionar a uno de los clásicos chinos, cuyos primeros escritos pueden datarse en el 1.200 a.c. Gracias al aporte de Ángel Bravo: “el 易经 (Yi Jing o I Ching según la trasliteración más común), el famoso “Clásico de los cambios” chino. Desde luego que no establece ninguna lógica procesal, pero estudia cómo unos cambios engendran a otros y trata de encontrar lo que hay tras esos cambios y que los explican. En el Yi Jing el consultante trata de captar en qué momento se encuentra el plano mayor (el universo) y en cuál él mismo, y su relación, para decidir el mejor curso de acción, aconsejado por el propio libro7.
En el “Libro de las mutaciones” se encuentra la formulación más acabada de la extrema atención que dedica el pensamiento chino a lo que está en germen, lo que está todavía gestándose. Utilizado como apoyo para la adivinación del futuro, el Yi Jing (o “Libro de las mutaciones”) contiene una “ciencia adivinatoria” que se basa en el postulado de que el futuro ya está en el presente en estado de germen. Si bien la evolución del proceso no puede codificarse (según un modelo determinado de antemano), no por ello deja de ser localizable, analizable y, por consiguiente, en cierta medida, también modificable. De ahí el interés que muestran por esta noción de fase inicial los comentarios del “Libro de las mutaciones”, ya que, a través de ésta, el hombre puede efectivamente aprehender el devenir en curso y dominarlo.”
“El Yi Jing es el libro más influyente de la cultura china y dio lugar, después, al taoísmo, porque quienes interpretaban el libro tenían que ponerse en una disposición interna especial de vacío y
desapego hacia todo, que les permitiera captar sin interferencia las fluctuaciones y movimientos de los fenómenos, incluyendo de sí mismos. Disposición que, al profundizarla, desarrolló las prácticas y doctrina del Tao. Y de la confluencia del taoísmo y el budismo surgió, mucho más tarde, el Budismo Zen (llamado Chan en china y luego japonesizado en Zen), otro de los aportes
absolutamente originales de la cultura china.”
Taoísmo: fundado por Lao Tse probablemente en el año 600 a.c. (aunque algunos lo datan en el 400 a.c.) al escribir el “Tao-Te-King” (Libro sobre el Camino y la Virtud). El Taoísmo puede
considerarse dinámico al proponer que la felicidad se alcanza al vivir integrado en el fluir de la naturaleza.
El taoísmo comenzó y se expandió en el campo, al mismo tiempo que el Confucionismo fue adoptado por las ciudades. La doctrina oficial del Emperador fue el Confucionismo, mientras que el
Taoísmo (la doctrina no-oficial, proveniente del campo) fue perseguido8.
8No pretendemos describir la totalidad de la doctrina taoísta, pero se destacan: la vida virtuosa (piedad, magnimidad, etc.); la libertad y la ausencia de dominio.9
Budismo: fundado por Buda quien nació probablemente en el año 576 a.c. como Sidharta Gautama. Su doctrina es también llamada “del despertar” al proponer un camino hacia la iluminación y desde luego implica una transformación dinámica.
“El Buda explicó que para lograr la iluminación no había que buscar la iluminación; pero entonces ¿cómo uno va a lograr una cosa si no la busca?”
“Buda decía que “los dioses están tan alejados de los hombres que no tiene ningún significado hablar de los dioses”; pero aun así Buda hablaba de un mensaje de lo profundo, que le decía como enseñar a los hombres a despojarse de las creencias y condicionamientos mentales que tenían y les hacían creer en las ilusiones que les generaban sufrimiento y les impedían llegar al nirvana. Buda no niega a Dios, está preocupado por lo profundo y con dios o sin dios trata de llegar a al hombre, de enseñarle a superar el sufrimiento y llegar al nirvana. Así vemos que el mensaje de Buda no quedo en la historia como el mensaje de un dios, sino como el MENSAJE DEL BUDA. En realidad, el mensaje son interpretaciones del traductor, el mensaje es del traductor.”10
“El Budismo persigue 5 fines dentro de la vida monástica, y la vida del seglar está en relación de
dependencia.
Cinco mandamientos rigen en esta disciplina.
1o. No matar
2o. No hurtar
3o. No ser lascivo
4o. No mentir
5o. No beber bebidas embriagantes” 11
¿PARA QUÉ SIRVE LA VISION PROCESAL?
Hay múltiples respuestas para esto. Como síntesis, se podría decir que:
• La visión procesar nos permite distinguir direcciones mentales, tanto en individuos como sociedades, que suelen permanecer encubiertas por un fárrago de detalles o anécdotas.
• Valorizar aportes diversos que contribuyen al proyecto común, aunque se trate de elementos pequeños, pero que evidencian la mayor velocidad interna de un momento dado, preparando nuevas etapas.
• Valorizar la necesidad de etapas con aparente inmovilidad externa, que permiten la aceleración de la velocidad interna.
• Para registrar que todo está en proceso y la realidad es mucho más rica e interesante que las fotografías huecas de lo que llamamos “lo que sucede”.
• Para registrarnos como seres vivos y sentir esa vida también en los demás.12
Notas:
1) Silo: Pensar y Método (recopilación) Primera Parte: “Otro ejemplo lo podemos ver en la historia. El proceso histórico no es la suma de anécdotas que percibe ilusoriamente la gente. Para nosotros el proceso histórico es cada una de las figuritas que están en movimiento. Esta es una ilusión histórica.
Existe también una ilusión biográfica. Cuando vemos las relaciones entre distintos momentos históricos de un individuo, podemos advertir que la biografía no es la simple suma de los momentos históricos, de las anécdotas. Esto sería simple asociación, pero la experiencia no trabaja solo así; esa sería una visión compositiva de la experiencia. A la experiencia se la puede ver no sólo compositivamente. Es necesario ver las relaciones entre los distintos momentos, y es necesario también ver la estructura”
2) Silo – Charla Corfú, 14 de Julio de 1975, 1a. Camada. “La diferencia más amplia en la abstracción del transcurrir del fenómeno es el concepto de “SER”. Ese ser que se me aparece como el campeón, como el máximo caso posible del pensar, en donde el detenimiento se me hace posible en el ser y se me da presente en el ser. Cuando abstraigo de todos los objetos que hay la idea de ‘Ser’ (que no existe), es un ‘Ser’ conceptual con el cual puedo hacer operaciones. Ese ‘Ser’ se aparece a mí como detenido y es gracias a esa suerte de detenimiento propio de la abstracción que yo puedo hacer operaciones más o menos constantes. Porque si no pudiera abstraer entidades del tipo del ‘Ser’, por ejemplo, no podría hacer operaciones superiores en el pensar. El máximo de abstracción en el detenimiento, por ejemplo, o en la atemporalidad, es el ‘Ser’ en general. Y digo del ‘Ser’ en general que es todo, por ejemplo, todo está dentro del ámbito del ‘Ser’, todas las cosas tienen ‘Ser’. El Ser, por lo tanto, es la esencia de todas las cosas, y ese ser que es la esencia de todas las cosas, está detenido, aunque las cosas se muevan.”
3) Silo – 2ª. Charla Corfú (dada en septiembre de 1975) “Ya Aristóteles no estaba satisfecho con eso de que las cosas fueran de un modo, había que explicar de dónde venían, las causas que determinaban ese fenómeno. Fíjense si hasta ahora no se sigue pensando así. Hay que ver qué fuerza tiene ese pensamiento y hay que contar con que lo hacían sin los instrumentos que tenemos hoy.”
4) Silo – Segunda Carta a mis amigos. “Y se insinúa que, aun creciendo el nivel de vida global, las masas postergadas se contentarán esperando una mejor situación a futuro porque ya no parece que cuestionarán globalmente al sistema sino a ciertos aspectos de urgencia. Todo eso muestra un giro importante en el comportamiento social. Si esto es así, la militancia por el cambio se verá progresivamente afectada y las antiguas fuerzas políticas y sociales quedarán vacías de propuestas; cundirá la fragmentación grupal e interpersonal y el aislamiento individual será medianamente suplido por las estructuras productoras de bienes y esparcimiento colectivo concentradas bajo una misma dirección.”
5) Silo – Microcosmos – El tiempo puro es azar. Cuando este se encadena comienza el espiral mineral-vegetalanimalhumano-suprahumano. Desde ahí el tiempo se libera nuevamente. También el tiempo salta a la libertad en el proceso inverso. Desde esta suerte cayeron desde lo alto las enseñanzas y así el superhombre fue encadenado a la roca.
6) Diccionario Soviético de Filosofía: “Se trata de un Sistema ortodoxo de la filosofía antigua india. En la doctrina del nyaya desempeñan el papel mayor la lógica y la gnoseología.” Luego añade: “En la doctrina nyaya fue elaborada por primera vez en la India la teoría del silogismo que se diferencia de la de la Grecia Antigua por el hecho de que estaba compuesta por cinco miembros: premisa, demostración, ilustración, aplicación de la demostración y conclusión. El sistema nyaya reconoce cuatro modos del conocimiento: sensaciones, deducción, analogía y testimonios de otros hombres y autoridades. En dicho sistema se clasificaron detalladamente las principales categorías del conocimiento y los objetos a los que está orientado el mismo. El mayor auge de nyaya data del medievo temprano.”
7) Anne Cheng, Historia del pensamiento chino, capítulo 11. Edicions Bellaterra, Barcelona 2006.
8) Karen Rhon – El Campo y las ciudades – 2007
9) Filosofía – https://www.filco.es/lao-tse-vivir-armonia-universo
10) Silo – Charla de Londres – 15-5-75
11) Silo – Estudio del Siglo XX
12) Silo – El Proceso Humano – Apuntes de conversaciones de Silo con E. Nassar: 18/04/1997.
“El Real Ser Humano, ese que va hacia el infinito, ese que descubre y manipula el átomo, ese que transforma el Universo en bits, ese que decodifica y puede manipular a su antojo el código genético y con eso transformara aún más su naturaleza, ese que cuando se le dice que la técnica genera desempleo está dispuesto a reestructurar la organización social para liberar al hombre del trabajo y permitir que la tecnología siga su desarrollo, ese que se rebela solo de ser considerado un animal racional que nace, crece, se reproduce, se capacita, trabaja, se enferma y muere; ese que mira su
cuerpo y lo considera una antigüedad primitiva para el desarrollo de su conciencia, ese que se rebela ante la muerte, ese ser humano que aún no define su filosofía, ni la sociología, ni las ciencias sociales… ese Ser Humano, el Real Ser Humano, ese ya está apareciendo”.