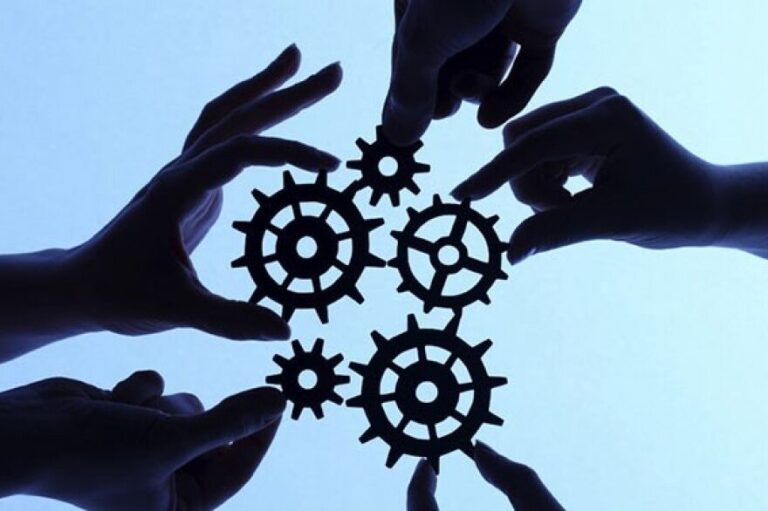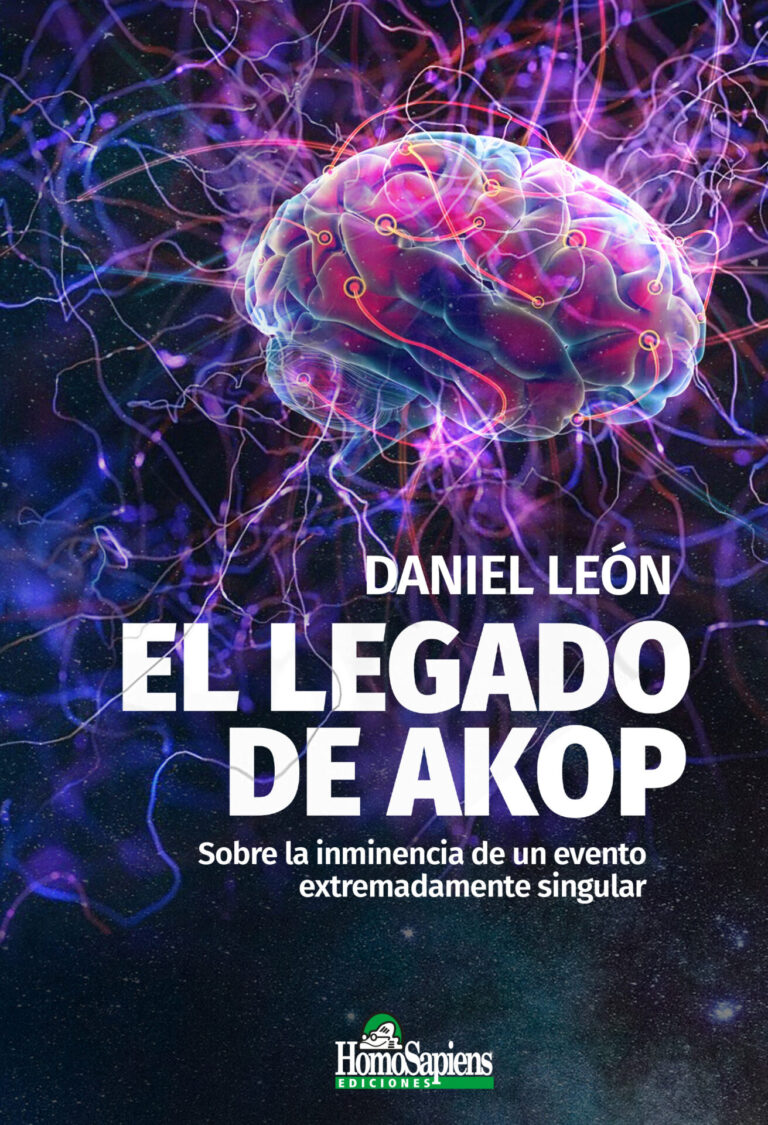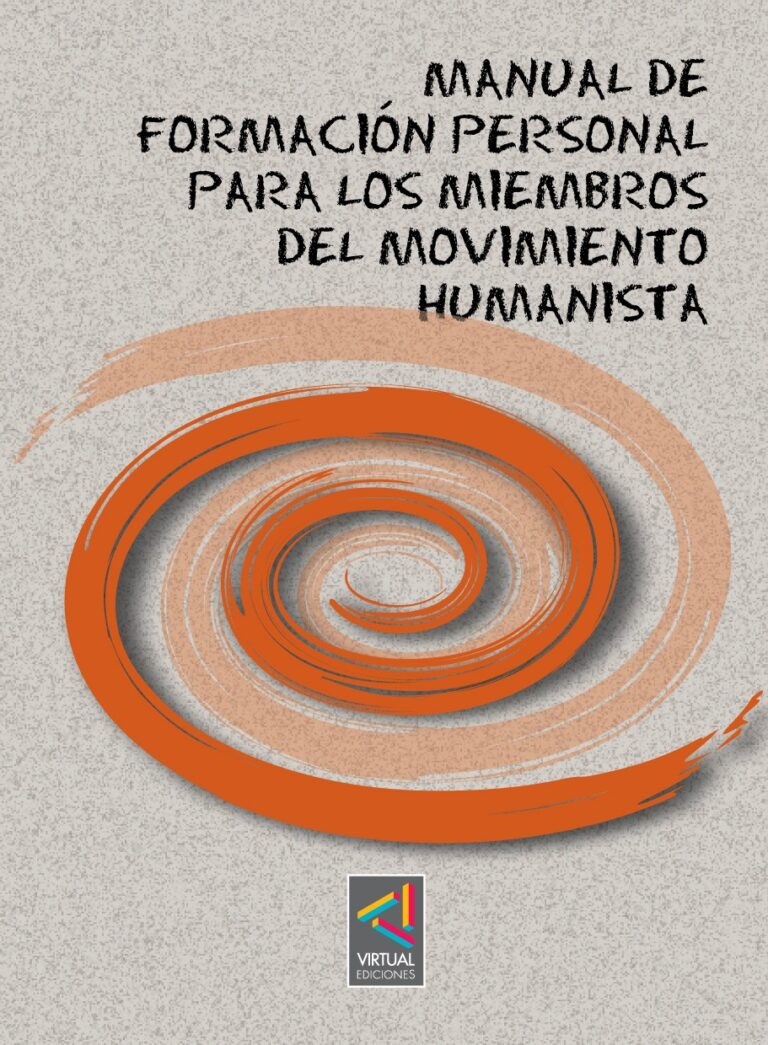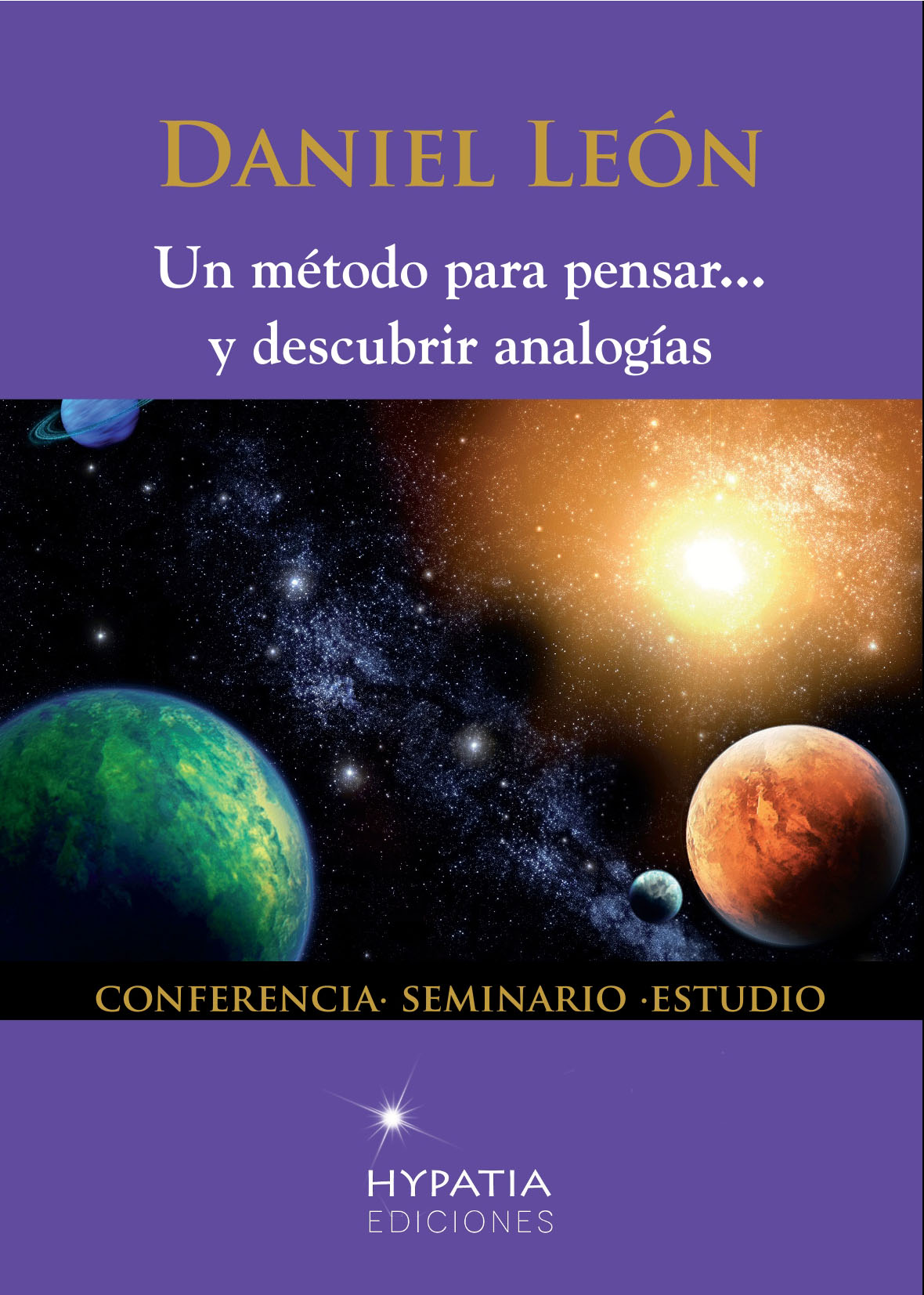
La primera sección de este libro recibió el segundo Premio del concurso ADFI de publicación de libros 2014. ADFI COAD. Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.
¿Qué hay en común entre el modo en que se generan los pensamientos, y el modo en que surgen las estrellas?
¿Porqué el lenguaje humano tiene una estructura similar a la de un árbol?
¿Cómo es que una galaxia espiralada gira en el universo del mismo modo en que lo hace la espuma en una taza de café?
Antes de pretender responder a estas preguntas, deberíamos poder responder a esta otra: «¿qué es pensar?». Después de todo, nuestro pensamiento es lo único a lo cual tenemos un acceso directo…
Aquí intentamos poner en evidencia cómo es la dinámica del pensar, y cuáles son los indicadores que caracterizan al pensamiento coherente.
Posteriormente presentamos un Método que puede ser útil para ejercitar una forma coherente de pensar, y también para el estudio e investigación de todo tipo de objetos.
A continuación, profundizamos sobre el concepto de «estructura», y mostramos analogías estructurales entre objetos de diversos géneros, sugiriendo la existencia de una forma subyacente universal.
La segunda sección del libro es un «estudio sobre la analogía». Nos revela, al pasar, algunos aspectos esenciales de la conciencia en su relación con el mundo, y nos permite observar el trabajo de las analogías, que tienden un puente inspirador hacia nuevas ideas, y nuevos espacios del conocimiento. Se ve en la ciencia, en las diversas ramas del arte, y en las experiencias de los místicos. Para quien quiera seguirlo, queda abierto un camino hacia la comprensión de la unidad de todo lo existente.
* * * * *
 Descargar PDF:
Descargar PDF:
Un método para pensar y descubrir analogias
Prólogo a la segunda edición
Esta segunda edición de “Un Método para Pensar” viene acompañada de una monografía titulada “Estudio sobre la Analogía”. Trataré de explicar cómo es que se relacionan entre sí estos dos trabajos, y porqué hemos decidido incluirlos en un mismo libro.
Todo comenzó en 1990, en Caracas, Venezuela. Una amiga chilena que había compartido con nosotros varios años de militancia humanista en aquella hermosa ciudad, retornaba a su país, y me
regaló un ejemplar del libro The ghost in the machine (“El espíritu en la máquina”) del periodista, escritor y divulgador científico Arthur Koestler.
En aquel libro se hablaba del “holon”, que yo traduje originalmente como “todón”, y luego (en este libro) como “individuo”. Se trataba de entidades intermedias que, mirando hacia adentro, se
percibían a sí mismas como “un todo” completo en sí mismo, pero que, mirando hacia afuera, se percibían como “una parte” de un todo mayor. Luego se comprendía que estos “individuos” existen
en todos los niveles y categorías de la realidad perceptible (el libro mostraba numerosos ejemplos de diversas categorías).
Mientras leía todo aquello recordé con asombro cierto “método” que habíamos estudiado 20 años atrás, en Argentina, en los primeros grupos reunidos alrededor de los escritos de Silo. En aquel
entonces yo había entendido al Método como un simple método de estudio, a pesar de que se decía que derivaba de Leyes Universales.
Ahora, viendo los ejemplos que ponía Koestler sobre estructuras de distintos niveles, mi comprensión creció significativamente, y vi las cosas de un modo nuevo…
Años después, ya en Argentina, cuando abordé con mayor profundidad el estudio del Método Estructural Dinámico, se me hizo aún más evidente la relación que existe entre el Método y una visión estructural y totalizadora respecto de todos los órdenes y categorías del universo.
De este modo, cuando tiempo después hubo que hacer una conferencia introductoria para un curso sobre el Método que se ofrecería a estudiantes universitarios, pensé en mostrar ejemplos de la presencia de estructuras en todos los órdenes perceptibles.
Traté de mostrar aquella visión estructural, como resultante directa del ejercicio del Método en cuestión.
Posteriormente quedó claro que si veíamos “algo en común” entre cosas tan distantes como una flor y el origen de las estrellas, era porque en nuestra conciencia aparecían las analogías. Así surgieron luego estas preguntas: ¿cómo es que nuestra mente percibe las analogías? ¿qué significa para la conciencia la percepción de analogías? ¿cómo intervienen las analogías en la relación entre la conciencia y el mundo?
Ese fue el origen del segundo trabajo que mostramos aquí. Al tomar la “percepción de analogías” como objeto de estudio, descubrí que aquello había ya interesado a un señor llamado Aristóteles,
y posteriormente a sus divulgadores cristianos de la edad media.
Avanzando un poco más, descubrí que las analogías tomaban parte en numerosas operaciones de la conciencia, y especialmente en aquellas relacionadas con la búsqueda del conocimiento. Pareció
entonces evidente que aquello era posible por la existencia de formas universales, formas que existían “por debajo” de la gran diversidad de objetos, procesos y situaciones que nos presenta el diario vivir.
Finalmente, si podíamos reducir aquellas formas universales a una única forma universal (una “forma pura”), quedaba habilitado un camino para intuir la existencia de un sentido trascendente,
donde vida, conciencia y mundo se entremezclaban en una danza de infinitos matices, siendo además que ninguno de ellos podía existir sin la existencia de los otros.
En síntesis, el ejercicio y la comprensión del Método, y la subsiguiente percepción de analogías, da como resultado una visión estructural del universo, en la que se advierte su esencial unidad
y se intuye, tal vez, su sentido.
Reafirmando lo dicho, cerremos con palabras de Silo (creador de El Método), respecto del pensar metódico (o relacionante), sus posibilidades y consecuencias:
“Seamos más claros:
Si he acostumbrado mi mente a desechar el análisis de un fenómeno aislado, desconectado de aquellos otros que lo explican…
Si he comprobado experimentalmente la interconexión entre fenómenos y la necesidad de comprenderlos de acuerdo a su posición en una estructura general…
Si entiendo que un sistema cualquiera se comprende teniendo en cuenta el medio en que se desenvuelve, el sistema mayor que lo alimenta y uno menor que recibe del mismo…
Si he comprobado ciclos de una planta que nace, crece y decae…, y he relacionado esos ciclos con mis propios ciclos, relacionando velocidades y utilidades…
Entonces diré que comienzo a usar mi forma de pensar relacionante. Y entonces me preguntaré porque estoy en el Camino. Por qué yo estoy en esta fecha y en este ciclo.
Entonces relacionaré grupos y acontecimientos con la etapa histórica en que vivo; entonces, los fenómenos que ocurrirán no se me presentarán aislados como al hombre común; sino relacionados.
Esta relación será el hilo de la madeja. La madeja descubrirá el Sentido”.
Daniel León
Rosario, 07-10-2017