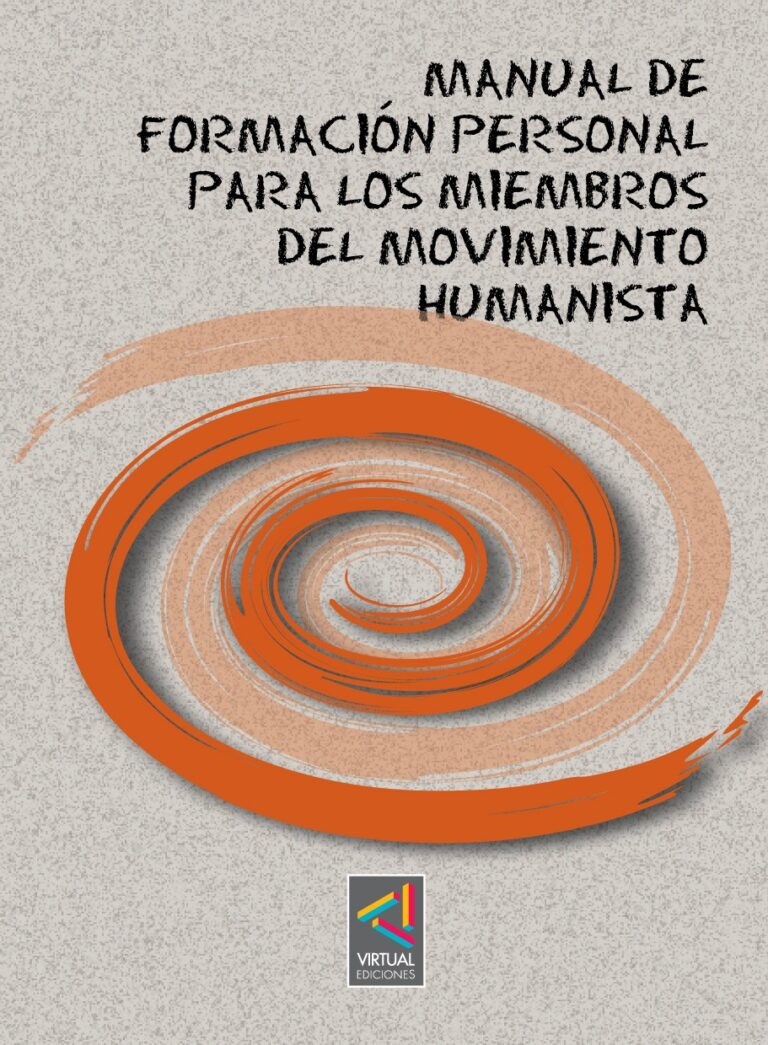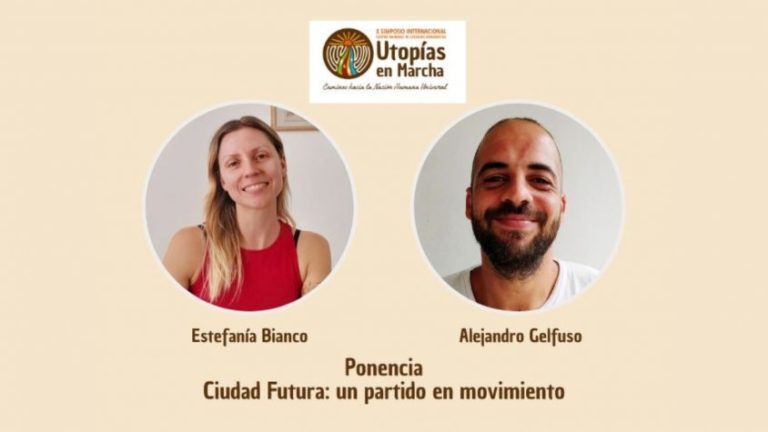Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una gran alegría para mí compartir con ustedes este VI Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas.
Primero, déjenme contarles que he venido al Perú desde el 2002, inspirada en el proyecto de humanización e impulsando el proceso de unidad latinoamericana. He conocido aquí grandes y queridos amigos, que constituyen ahora parte de mi historia y de mi aprendizaje.
Muchas gracias a los anfitriones, el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, por su gentil invitación a reflexionar con ustedes acerca de las nuevas corrientes de cambio en América Latina y en el mundo.
Deseo iniciar con una cita del gran pensador latinoamericano, fundador del humanismo universalista Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo:
“Si una estrella lejana está ligada a ti, ¿qué debo pensar de un paisaje viviente en el que los venados eluden los árboles añosos y los animales más salvajes lamen a sus crías suavemente? ¿Qué debo pensar del paisaje humano en el que conviviendo la opulencia y la miseria unos niños ríen y otros no encuentran fuerzas para expresar su llanto?”.
Silo. El paisaje humano1
Partamos entonces por preguntarnos ¿qué es lo viejo?
Es innegable que estamos en una época crítica, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero.
La imposición homogeneizante y concentradora del modelo neoliberal, sea por la fuerza o por la persuasión comunicacional, está provocando dolor y sufrimiento a nuestros pueblos. Esto ha inundado todo el espacio humano, el de la economía, la educación, la cultura, la salud, el medio ambiente.
Los derechos sociales se han convertido en espacio para los negocios; la antigua solidaridad ha sido reemplazada por la competencia y el individualismo; la educación, en instrumento de entrenamiento y disciplina social; la diversidad cultural, en el mercado del folclore y el turismo; la comunicación social, en la posverdad y en instrumento de control de la subjetividad; la democracia de los Estados, en una parodia cuyo poder real está en puntos muy alejados cuidando intereses ajenos a los ciudadanos; el rol social de los gobiernos está corrompido por el poder del gran capital; el descanso y el ocio han sido capturados por el mercado del consumo y la fuga social; las aspiraciones de una mejor vida han sido secuestradas por el endeudamiento y la comunicación interpersonal está mediatizada y teñida de soledad y sinsentido.
En suma, el modelo globalizador, concentrador y homogeneizante está en crisis y, como en todo sistema cerrado, sus componentes están también en crisis. El sistema se desestructura y muestra su completo fracaso para responder a las necesidades reales y profundas de las poblaciones; se cae a pedazos.
¿Y cómo se defiende lo viejo?
Se defiende con la más vieja de las estrategias: infundir temor. Temor al desempleo, a la delincuencia, al desorden, a la pobreza, a lo diferente, al cambio, al otro. Y el temor produce sufrimiento y violencia. No es extraño entonces que en la desorientación general que produce el temor, la pérdida de referencias, el descrédito general y la desesperanza emerjan monstruosidades de toda laya, que mostrando aparente fuerza y convicción se anuncian a sí mismos como los adalides que recuperarán el “control” de los males a los que temen las poblaciones. No abundaré aquí en caracterizar su discurso violento, pues no merecen que nos concentremos en ello. Son solo un síntoma de la descomposición social y tienen ese hedor antihumanista y violento que nos repugna.
Ante este escenario, ¿qué es lo nuevo?
Lo nuevo no es tan nuevo en realidad. Anida en la profundidad de la consciencia humana, en sus más cálidos sentimientos, en sus necesidades más auténticas, aquellas que le dan sentido y dirección a la propia vida. Es la rebelión contra el dolor y el sufrimiento, la rebelión contra la injusticia, la violencia y la manipulación, la rebelión contra lo oscuro, contra la opresión, contra la muerte.
¿Y cómo se manifiesta lo nuevo?
Se manifiesta como en toda época oscurantista y antihumanista vivida por la especie humana. Y se va traduciendo y expresando inspirada por lo que llamamos la actitud humanista mediante:
- La ubicación del ser humano como valor y preocupación central
- La afirmación de la igualdad de todos los seres humanos
- El reconocimiento de la diversidad personal y cultural
- La afirmación de la libertad de ideas y creencias
- El repudio a toda forma de violencia, ya sea física, psicológica, económica, religiosa, moral, racial, sexual
- La tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta.
Es posible rescatar en la historia, en el pensamiento y en la espiritualidad de cada cultura estos elementos, que se constituyen en valores, en principios, en una ética social. Estos, más que anhelar un nostálgico retorno a un pasado dorado, están inspirando las mejores aspiraciones futuras y representan el punto de convergencia posible entre las culturas más diversas.
Si caracterizamos lo nuevo, podremos ver que su emergencia y su potencia buscan que se exprese la actitud antes descrita en sus formas organizativas, en sus conductas, en sus valores, en su ética y en su estética.
Vemos esto en experiencias globales de nuevas generaciones, mujeres, ambientalistas, defensores del agua, objetores de conciencia, pueblos originarios, comunidades que construyen relaciones horizontales, en nuevas búsquedas espirituales. Es una nueva sensibilidad que se abre paso.
Bueno, nací y vivo en Chile, así que revisemos algunas experiencias chilenas. Con la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, la educación pasó de ser un derecho a ser un bien de consumo. Esto no solo se tradujo en un gigantesco negocio, sino que fue deteriorando y jibarizando la educación pública. Esa dirección no solo se mantuvo, sino que se profundizó en los gobiernos de la posdictadura. Por una parte, se empezó a hablar de industria y mercado de la educación e incluso se facilitó el protagonismo de la banca, que convirtió el acceso y la calidad de la educación en un espacio de cada vez mayor segregación social. Por otra parte, se introdujo tanto en el currículo como en las formas de evaluación del aprendizaje, conceptos derivados del mercado, con pruebas estandarizadas, y se desecharon la diversidad, los proyectos educativos innovadores, la formación cívica y la participación democrática, entre otros.
En el 2006, las nuevas generaciones, especialmente las y los estudiantes de enseñanza media, se rebelaron, usaron una metodología noviolenta que tenía como consignas: “Fin al lucro en la educación”, “Rechazo a una educación de mercado”, “Calidad de la educación”, “Participación en las decisiones de sus comunidades educativas”. Lo lindo de este proceso es que toda la comunidad educativa, incluidos profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y, de forma creciente, diferentes movimientos sociales se plegaron a esta lucha social.
En el 2011, esto se expandió a la educación superior. Son históricas las movilizaciones sociales de la época, no solo por su masividad, sino por la expresión creativa de la noviolencia activa que rompió los cánones tradicionales polarizantes, generó un plegamiento nacional y abrió un debate serio y profundo respecto del derecho a la educación. Notable fue también el intento de las nuevas generaciones de avanzar a través de procesos democráticos horizontales, que enseñaron a las generaciones adultas una nueva forma de organización político-social.
Ambos momentos, que entendemos como un mismo proceso que muestra la emergencia de una nueva sensibilidad, generaron cambios en las políticas educativas; no todos los esperados, pero hubo avances. Otro caso, concomitante con una explosión a nivel mundial, es el de las mujeres. Las consignas de fin a la violencia de género, a la discriminación salarial, a la segregación en política, al patriarcado y a la misoginia avanzan en las calles, en la discusión pública, en el uso del lenguaje, visibilizando no solo las problemáticas, sino proponiendo al feminismo como la base conceptual y práctica de una revolución cultural. El feminismo, visto como una nueva relación social donde se expresa la actitud humanista antes descrita, está dando luces para el tipo de mundo en el que queremos vivir.
Brevemente, les comento acerca de una experiencia que me toca vivir de cerca en esta etapa de mi vida. La experiencia en Chile del Colegio de Profesores y Profesoras. El Colegio de Profesores es el sindicato más grande de Chile, tanto en número como en porcentaje de afiliados. De aproximadamente 200.000 maestros, 63.000 están asociados al Colegio de Profesores (31%), mientras que a nivel país, la sindicalización llegó a 20,6% luego de la reforma laboral en el gobierno anterior.
En el 2014 y el 2015 se produjo la “rebelión de las bases” contra el clientelismo político, la colusión con los gobiernos de turno, la primacía de la militancia partidaria por encima de la opinión de las bases, la democracia interna formal, el abandono del rol pedagógico del magisterio, la corrupción, la negligencia en la gestión y otros despropósitos.
La rebelión de las bases se organizó y trazó un camino de lucha social noviolenta por los derechos a la educación, la que en un proceso normal de elecciones internas obtuvo una votación inédita en la historia del gremio, que permitió elegir a 8 de los 11 dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, 4 de ellos humanistas, uno de ellos es el presidente nacional. Esto se tradujo también en los distintos niveles de la organización.
Los profesores hoy día, en su mayoría, se sienten orgullosos de su gremio y sus representantes. El Colegio ha potenciado el rol de liderazgo pedagógico del magisterio, se desarrollan ejercicios permanentes de democracia real y directa en la toma de decisiones, se ha saneado el Colegio en cuanto a situaciones de corrupción y desidia frente a las necesidades de las profesoras y profesores, se ha recuperado la dignidad y hay un esfuerzo por obtener mayores logros en cuanto a derechos de los docentes y la calidad de la educación, entendida esta como un proceso para habilitar a las nuevas generaciones en una visión no ingenua de la realidad, en aprender a aprender, en el reconocimiento de sus emociones, de su intencionalidad, de su habilidad colaborativa para imaginar y crear el mundo al que aspiran.
Se está muy lejos aún de lo aspirado, pero se está en la dirección correcta. He descrito esta experiencia con más detalle, porque a mi modo de ver constituye un efecto-demostración de lo que una comunidad organizada, en este caso la educativa, puede ir logrando cuando se hace cargo de su destino, más aún cuando se vincula, se siente parte de un movimiento social y no solo lucha por los propios derechos, sino que se asume como protagonista de un cambio mucho más global y profundo.
En la próxima ronda realizaré una invitación. Por ahora, deseo cerrar con el párrafo final del mismo texto de El paisaje humano de Silo con el que empecé:
“Todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están en ti. Todo lo que cambie en ti, cambiará tu orientación en el paisaje en que vives. De modo que si necesitas algo nuevo, deberás superar lo viejo que domina en tu interior. ¿Y cómo harás esto? Comenzarás por advertir que aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno”.
Entonces, no habrá transformación social, sin que cada uno se haga cargo de su propia transformación personal. En otras palabras, transformación personal en función de la transformación social.
Muchas gracias por su amable atención.